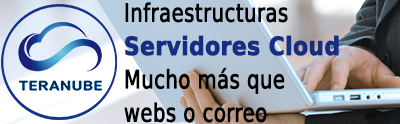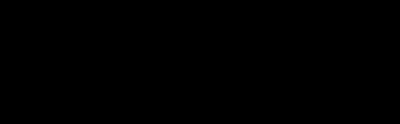Hace muchos años, cuando todavía estaba en activo en esto de las carreras, comencé a escribir un libro para contar mis vivencias personales en la prueba. Un libro de batallitas, de experiencias (buenas y malas), de sensaciones. Un libro que titulé “El Dakar y la madre que la parió”, ya que quería contar el contrasentido que supone la atracción por algo que te lleva hasta el límite, que realmente llegas a odiar, pero que repites una y otra vez. En mi caso, hasta cinco. Lo que comencé con muchas ganas, pero nunca llegué a terminarlo por falta de tiempo, en un mix de problemas laborales y personales.
Ahora, rebuscando unas fotos, he encontrado los capítulos que escribí hace quince años. Y como he prometido contar batallitas en esta sección de Cosas del 4×4, que mejor manera de comenzar que publicar el primer capítulo de aquella obra inacabada del Dakar que, de esta forma y aunque sea en parte, puede ver la luz. Ahí va. Espero que os guste, pero llevaros vuestro tiempo, que es un poco largo.
Capítulo 1. El día que odié el Dakar
Miércoles 19 de enero de 2000. Nos disponemos a tomar la salida de la etapa Waha-Khofra, segunda del rallye en territorio libio. La salida será en paralelo, con los coches situados de seis en seis. Cada dos minutos arrancará un grupo. Esta es una imagen que había visto mil veces en libros, revistas o en la televisión, pero ahora me toca vivirla a mí. Era mi primer Dakar y todo me resultaba nuevo, excitante. Parece mentira, pero después de tantos días de carrera todavía me latía el corazón con fuerza cada vez que íbamos a comenzar un tramo cronometrado.
La noche anterior ha transcurrido con tranquilidad y hemos descansado bastante. La verdad es que pasamos una cena muy agradable en compañía de Miguel Prieto (con él hice el primer rallye de mi vida), Carlos Sousa y Joao Luz, el copi de Sousa. Hablamos de carreras, de la familia, de África y, sobre todo, disfrutamos de la sabrosísima sopa de sobre que la organización ofrece a los participantes cada noche como complemento a las cenas. Parece mentira como algo que en otras circunstancias ni te plantearías comerte, en un momento determinado te puede saber a gloria. O al menos a mí me lo parecía, porque en las frías noches en el desierto lo primero que hacía al llegar al campamento era ir a buscar una de esas sopas. Y eso que la primera vez que Manolo Plaza me ofreció una, le contesté algo así como “Pero tío, ¿cómo te puedes beber eso?”.
Por nuestra posición en la etapa anterior vamos a salir en el cuarto grupo. Y mientras esperamos veo como salen los primeros, con Schlesser, Serviá, Peterhansel, Kleinschmidt, Fontenay y Saby luchando por ser el líder del grupo y hacer tragar el polvo a sus competidores. No hay pista y todos se alejan en paralelo para perderse en el horizonte, levantando a su paso una fina nube de polvo. Quedan menos de seis minutos, así que alivio la vejiga por última vez (cosa de los nervios), me pongo el casco, me siento en el baquet y me ajusto los cinturones esperando que llegue nuestro turno. Enciendo los dos GPS, los dos Easytrip, busco la página del libro de ruta, conecto los intercomunicadores y le digo a Manolo que estoy listo. ¡Cómo me sudan las manos!
5, 4, 3, 2, 1, cero. Salimos disparados hacia el infinito. Nuestro próximo destino, un punto GPS en mitad del desierto en el que tendremos que pasar un cordón de dunas para, a continuación, girar 100º a la derecha y seguir el cordón en paralelo, por su lado izquierdo. De nuestro grupo somos los más rápidos, por lo que desde el primer momento marchamos en cabeza, aunque al llegar a cada bache somos los que más frenamos (ellos tienen nuestra referencia y pueden ver cómo es el obstáculo, pasándolo mejor), con lo que cada poco tiempo los seis volvemos a estar juntos. Es muy estresante mirar por el retrovisor y ver a cinco tíos buscando un hueco para pasarte por donde sea. Ya estoy viviendo mi primera salida en paralelo y hay que reconocer que es emocionante. Eso sí, es muy distinto a lo que estás acostumbrado después de tantos días de Dakar, ya que lo habitual es que te pases horas y horas rodando por el desierto completamente solo, sin ver ni un alma en el horizonte.
Ya estamos llegando al punto en el que tendremos que girar. El GPS de la izquierda, que llevo en posición Brújula, lo marca clarísimamente. Está a un kilómetro casi en línea recta. Miro el de la derecha, en posición Mapa, para ver qué tendremos que hacer a continuación.
– Manolo. Mil metros para el punto GPS.
– ¿Qué tenemos que hacer?
– Pasamos unas dunas y giramos a la derecha. ¡Ochocientos metros!
– ¿Son difíciles?
– No hay ninguna indicación de peligro. ¡Seiscientos metros y ojo con el capullo del Toyota que viene por la derecha!
– Vale. Vigila por si se pega mucho.
– Ahí está el paso, entre aquellas dos dunas. ¿Lo ves? -digo señalando con el dedo el punto hacia el que nos tenemos que dirigir- Está “a menos cinco” (1). ¡Cuatrocientos metros!
(1) Para decirle a Manolo Plaza cómo eran los cruces o los cambios de dirección, utilizábamos un sistema basado en el minutero del reloj, según el cual “en punto” era recto, “y cuarto” era 90º a la derecha, “menos cuarto” 90º a la izquierda y así sucesivamente.
– Ya lo veo. ¡Vigila al de la derecha porque el paso es estrecho!
Normalmente el ambiente dentro de un habitáculo es muy relajado, pero ese día, con cinco coches pegados a los talones, la tensión es máxima. Ya no me sudan las manos, sólo estoy concentrado en lo que tengo que hacer y me he olvidado de todo lo demás. Es la competición. No sientes frío, ni calor, ni hambre, si sed. Sólo corres, corres y corres.
Llegamos a las dunas. Son fáciles y las superamos con suavidad con sólo bajar una marcha de la caja de cambios Sadev manual. El de la derecha ha frenado y no nos plantea problemas. Seguimos los primeros y comenzamos a bajar por el otro lado de las dunas.
– ¿Cuánto giramos a la derecha?
– Es un poco más de “y cuarto”. Gira a la derecha y ya te voy colocando en el rumbo. Hay que ir paralelos a las dunas que quedan a nuestra derecha por una pista muy ancha marcada con barriles.
Ya estábamos en la pista. Como la mayoría de las pistas del desierto, no se parecía nada a lo que comúnmente se conoce como pista o camino. En el desierto una pista son una serie de trazas en la arena que van en paralelo, o se cruzan, o se abren y se cierran, o se separan muchos metros y luego se juntan. Son líneas marcadas al azar por el paso de los vehículos durante años. Y, en algunos casos, esas pistas están balizadas con montones de piedras, con ruedas, con viejos barriles oxidados… Hay una referencia cada poco o mucho tiempo y se debe ir muy atento buscándolas. Pero ese día no había problema, pues teníamos un punto GPS a 40 km en absoluta línea recta. La línea recta, el camino más corto entre dos puntos, que no necesariamente tiene que ser el más fácil, aunque en el desierto, en las etapas de arena lisa, sin dunas, la línea recta sí es casi siempre el camino más fácil. Casi siempre.
Nos olvidamos de los bidones y enfilamos el camino más rápido, buscando un punto en el horizonte. Los otros cinco se mantienen detrás, con el pesado del Toyota en cabeza del grupo. ¡Y cómo corría el motor de ese Toyota!
A medida que avanzamos, la arena está más virgen, más dura. Vamos fuera de la pista y la arena menos pisada es mucho más consistente. De ir sobre duro a rodar sobre blando puedes ganar hasta 15 ó 20 km/h. Además, según nos habían contado unos españoles que nos encontramos en el campamento (eran unos trabajadores de una empresa que estaba construyendo un gaseoducto), una semana antes del paso del rallye había llovido, y cuando llueve la arena está mucho más dura.
-Si llegáis a venir en época seca os habríais enterado de lo que es quedarse clavado en la arena-, nos comentó uno de ellos cuando le dijimos lo fácil que nos había resultado la tarde anterior superar un largo cordón de altas dunas.
Las rodadas que se juntan nos indican que todos los que van delante (los tres grupos de coches y todas las motos) han tomado la misma decisión que nosotros: seguir el camino más recto. La arena es dura y vamos a mucha velocidad, con una punta cercana a los 160 km/h. ¡Cómo corre el maldito Toyota!
En un momento dado el suelo deja de ser liso y comenzamos a ascender por una duna larga, muy larga, en una subida suavísima a la que sigue una bajada también muy suave. Las dunas se van haciendo más altas, pero mantienen la misma constante: son larguísimas tanto en la subida como en la bajada. Cuando coronamos la primera duna alta, Manolo, por precaución, levanta un poco el pie del acelerador, ¡y el Toyota nos adelanta! Volvemos a acelerar, nos ponemos a su altura y por mi ventanilla veo al piloto perfectamente. Es un francés con una gran nariz que parece un pimiento rojo. Se la debe haber quemado con el sol.
Le superamos y de nuevo cogemos velocidad de crucero… hasta que coronamos otra duna alta y Manolo vuelve a levantar el pie. ¡Mierda! La caída es otra vez suave y el “narizotas” nos adelanta. Manolo pone cara de pocos amigos, pisa a fondo y superamos al francés, que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Representa la perfecta definición de alguien que se lo está pasando de miedo.
Otra duna. Pero esta vez Manolo levanta menos, con lo que el francés “sólo” consigue ponerse en paralelo con nosotros. Le miro, me mira y me hace un gesto con la mano abierta, boca abajo, como diciendo “españolitos, dadle gas que os voy a pasar por encima”.
– ¿Que dice ese? – me preguntó Manolo, que andaba cada vez más mosqueado con los adelantamientos del francés.
– Dale gas y mira para delante.
Y otra duna, pero Manolo ya no levanta el pie del acelerador, con lo que, por fin, mantenemos a raya al Toyota. Comienza así una larga sucesión de dunas, todas iguales, con subidas muy largas, crestas completamente redondas y bajadas muy suaves. Era como ir por una serie de toboganes, como rodar por una montaña rusa. En llano nuestra velocidad de crucero era de 160 km/h, hasta que iniciábamos la subida a otra duna y el GPS empezaba a marcar menos velocidad: 155, 150, 145, llegábamos a la cresta y 150, 160, 170, 180, 190… otra vez en llano y 160. Eso sí, el francés de las narices (nunca mejor dicho) se pegaba como una lapa en las subidas (su motor diesel tenía más par y ascendía mejor), pero en las bajadas el motor de gasolina de nuestro Mitsubishi estiraba más y ganábamos unos metros respecto a él. Y así kilómetros y kilómetros, dunas y más dunas.
Al pasar por la cresta de una de las dunas veo un helicóptero en el horizonte. Parece que está parado en el aire. Pierdo su visión al iniciar el descenso, pero al subir la siguiente lo vuelvo a ver. Efectivamente está parado. Se lo hago saber a Manolo.
– ¡Ojo, que hay un helicóptero allí delante!
– Ya lo he visto. Voy con precaución.
Ver un helicóptero detenido o dando vueltas en el aire suele ser sinónimo de que algo pasa, ya sea un accidente, un vehículo averiado o, simplemente, un lugar en el que los cámaras pueden hacer una toma espectacular. Por eso, para nosotros es como otra nota del libro de ruta y cuando ves un helicóptero lo avisas como un peligro más.
Según nos vamos acercando vemos mejor el aparato, que está en el aire, pero quieto. Y ellos nos deben ver, porque el helicóptero empieza a volar de lado, pegado al suelo y avanzando hacia nuestra posición. Lleva la puerta abierta y una persona, que yo imagino que es un cámara, está sentada sobre el suelo con los pies apoyados en el patín. Viene a toda velocidad e imagino que quieren hacer una de esas tomas en las que el helicóptero pasa a toda velocidad sobre el grupo mientras vuela en sentido contrario. Lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Pero algo ha cambiado en el guion, ya que cuando casi lo tenemos encima, frena de golpe, hasta casi tocar el suelo, como para detener nuestra marcha y veo al “cámara” que hace gestos con las manos como diciendo que nos detengamos.
– ¡Manolo, ese tío estaba diciendo que frenásemos! ¡Ahí delante pasa algo! ¡FRENA!
Frenamos en seco cuando estamos coronando la duna, que esta vez estaba cortada a plomo, con una caída casi en vertical de unos quince metros. Nos quedamos detenidos con las dos ruedas delanteras colgando del vacío y la panza del coche apoyada en la arena. Es desde esa posición cuando vemos lo que pasaba. Abajo, en la arena, hay trozos de coches por todas partes, unos volcados de lado, otros de techo y otros de pie, pero completamente destrozados. Aquello parecía una chatarrería.
– ¡De la que nos hemos librado! Baja y para que los de ahí abajo se han hecho daño, pero no te quedes muy cerca, no nos vaya a caer encima alguno de los que vienen detrás.
La bajada es muy pronunciada y abajo golpeamos con el morro del coche contra la arena. Mientras avanzamos para buscar una posición segura, veo el coche de Miguel Prieto tumbado de lado y a Miguel tirado en la arena unos metros más adelante. El corazón casi se me sale del sitio del susto.
– ¡Para que me bajo, ese era Miguel!
Me suelto los cinturones y salgo corriendo del coche, tan deprisa que se me olvida desconectar los intercomunicadores y, cuando el cable se tensa, me quedo detenido en seco y casi me parto el cuello. Me saco el casco y echo a correr hacia Miguel gritando su nombre.
– ¡Miguel! ¡Miguel!
Absoluto silencio. Miguel está tumbado en el suelo, de lado, en posición fetal.
– ¡Miguel! ¡Miguel!
Me dejo la garganta, pero no contesta.
Llego a su lado y me tiro al suelo, a su lado, clavando las rodillas en la arena. Le miro a la cara y me devuelve la mirada con una sonrisa.
– Hola Nacho.
– ¡Joder Miguel! No me contestabas y pensaba que la habías palmado. ¿No me has oído?
– No.
– ¿Qué ha pasado?
– Buff. Cuando he visto que la duna estaba cortada he frenado, pero ya era tarde. Hemos caído dando vueltas y…
– Para, para, le corto, da igual. ¿Cómo estás?
– Bien, pero me duele mucho la espalda y tengo muchísimo frío.
– Vale, no te muevas que voy un momento a tu coche para buscar algo con lo que cubrirte. ¿Seguro que estás bien?
– Seguro. Anda vete que no me voy a marchar a ningún sitio.
Me acerco al coche, que está a unos metros, completamente destrozado y volcado sobre el lado izquierdo. Como el cristal delantero ha desaparecido, no tengo problemas para acceder al interior del habitáculo metiendo el cuerpo por el hueco de la luna. Detrás del asiento veo un anorak y lo cojo. Es entonces cuando veo a Pascal Maimon, el copiloto de Miguel, al lado del coche. Está activando la baliza.
– ¿Estás bien? – le pregunto.
– Sí.
Salgo corriendo hacia donde está Miguel (que mal se corre en la arena) y por el camino veo a mi derecha el coche de De Mevius volcado sobre el techo. Él y Delli-Zotti están tumbados en el suelo, tocándose la espalda. A su lado están Jacky Ickx y su hija Vanina, que han parado para ayudarles. Tras unos pasos vuelvo a llegar donde está Miguel. Le cubro con el anorak y él tumba la cabeza sobre la arena.
– ¿Cómo vas?
– Bien, bien, me contesta.
Me quedo con él, dándole charla y observo a mi alrededor. Hay varios coches, pero desde mi posición no acierto a distinguir los que han parado de los que han tenido el accidente. Si veo, bastante lejos, el coche de Shinozuka. Por el lado derecho se ve como Dominique Serieys se baja a trompicones y se tumba en el suelo. Manolo va corriendo hacia el coche. Pascal acaba de llegar donde estamos, le dejo con Miguel y también corro hacia el Mitsubishi blanco. Al llegar veo que Manolo está hablando con Dominique, que se queja mucho de la espalda.
– “Shino” está en el coche, nos dice el francés.
Doy la vuelta por delante y observo que el morro está completamente destrozado. El vehículo había saltado desde la duna y había aterrizado de frente contra el suelo, parando en seco y haciendo un profundo agujero en la arena. Por la distancia a la que estamos de la duna imagino que el golpe debe haber sido bestial. Acabo de dar la vuelta al coche y veo que el piloto japonés está saliendo del habitáculo. Le ayudo. Tiene un profundo corte en la cara y está sangrando a chorros. Como los demás, se tumba en el suelo y se queja de dolor en la espalda. Me sorprende cómo puede haberse hecho ese corte, pero cuando me meto en el coche para buscar algo con lo que intentar limpiarle la sangre, lo veo claro. Del fuerte y seco golpe al caer el coche de morro desde tanta altura, el depósito de gasolina, que iba casi lleno al encontrarnos cerca de la salida, se había desprendido de los anclajes, saliendo disparado hacia delante y parando contra las barras que separan el habitáculo de la parte trasera. Las barras se habían roto y, con ellas, el anclaje de los cinturones, con lo que el japonés se quedó suelto y había golpeado contra el volante. Encuentro un rollo de papel secante y, cuando me vuelvo, veo que está a mi lado uno de los pilotos del helicóptero, que se ofrece para quedarse con Shinozuka, por lo que vuelvo a rodear el coche hasta donde están Manolo y Dominique. A su lado hay otro piloto.
Es entonces cuando nos percatamos de un detalle: cuando paramos vimos bastantes metros por delante de nosotros el coche de Carlos Sousa detenido. Pero no se ve ni a Carlos ni a Joao por ningún sitio. Manolo me pregunta:
– ¿No es Carlos ese que está tumbado al lado del coche?
– No lo sé. Vamos para allá.
Salimos corriendo y, efectivamente, Sousa está tumbado en la arena a un lado del coche. Joao está al otro lado. Me quedo con Carlos y Manolo se va con Joao. Sousa me cuenta que iban los primeros de su grupo, rodando a casi 200 km/h y mirando por los retrovisores para ver dónde estaban los demás cuando se había hecho el vacío. El coche había dado un salto larguísimo para caer sobre sus cuatro ruedas. Del golpe, el Pick-Up se había destrozado por debajo, pero la carrocería estaba intacta. Por eso parecía que estaban aparcados. Como no podía ser de otra forma, a Carlos le dolía muchísimo la espalda. Cuando me contaba esto llegó un piloto portugués y se quedó con nosotros. Manolo me llamó y me fui hacia donde estaban él y Joao. El portugués tenía muy mala cara, estaba blanco como la nieve. Al verme me saludó.
– Hola “Inacio”.
– Hola Joao.
– Le estoy diciendo a Plaza que me pellizque las piernas, pero no me hace caso…
Miro a Manolo. Arqueando las cejas me muestra como da un fuerte pellizco en la pierna derecha de Joao, al que éste no responde. El estómago se me pone en la boca.
– “Inacio”, pellízcame las piernas. No las siento.
– No digas tonterías, te has dado un golpe muy fuerte y estás conmocionado, pero no te pasa nada.
– No amigo, no puedo mover las piernas.
Manolo le vuelve a pellizcar, más fuerte, y afortunadamente el portugués no puede ver la cara con la que nos miramos. Realmente no tenía sensibilidad en las piernas. Y pensar que unas pocas horas antes habíamos estado juntos disfrutando de una sabrosa sopa. ¡Qué basura de duna cortada! La miro y compruebo que es muy alta, altísima, tanto que una persona que está arriba, avisando a los participantes que vienen detrás para que pasen por otro sitio, parece una mosca encima de un montón de arena. Debajo está el coche de Miguel. ¿Miguel? Miguel está otra vez solo.
Me voy corriendo para allí y, al llegar, me pongo de rodillas a su lado.
– ¿Cómo vas?, le pregunto.
– Bien, pero tengo frío en las piernas.
No sé porque, pero lo primero que hice fue pellizcárselas.
– ¿Qué haces?, me dijo.
– Nada, nada, le contesté, y comencé a darle un masaje en las piernas para que entrase en calor.
Al rato apareció un pequeño punto en el horizonte. Era un helicóptero que se acercaba a toda velocidad. Por fin venía ayuda. Miro el reloj y compruebo que había pasado más de media hora desde que paramos. El helicóptero se posa (viene otro a lo lejos) y se baja un médico que empieza a ir corriendo de un lado a otro, analizando la gravedad de los heridos. No hay helicópteros para llevarse a todos a la vez, pues no hay organización preparada para evacuar al mismo tiempo a siete personas en medio del desierto, por lo que establecen un orden de prioridades. Los más graves serán los primeros e irán haciendo viajes de ida y vuelta hasta el punto desde el que habíamos salido (los campamentos siempre están en un aeropuerto) desde donde volarían hacia Europa. Miguel rompió su silencio.
– Nacho.
– Dime.
– Ya están aquí los médicos, así que ya no podéis hacer nada más.
– Déjate de tonterías. No tenemos prisa.
– No digas tonterías tú. Para mí la carrera ha terminado, pero vosotros tenéis que continuar.
– Miguel, no tenemos prisa.
– Nacho, por favor. Me siento mal si estáis aquí. Ya habéis hecho mucho más de lo que teníais que hacer. ¿No has visto todos los coches que han pasado de largo? Si no te vas ahora mismo me enfado.
– Pero Miguel…
– No hay peros que valgan, te lo pido por favor. Ahora ya estamos en buenas manos.
Dudo un momento, pero tiene razón. Allí ya no pintamos nada.
– Bueno, me voy, pero prométeme que te vas a poner bien.
– En cuanto llegue a casa te llamo.
– Bueno, vale… hasta luego.
Me levanto tras darle un fuerte apretón de manos y, mientras me alejo, oigo a Miguel que me llama.
– Nacho.
– Dime, pregunto volviendo atrás.
– ¿Nunca te han dicho que das unos masajes sensacionales en las piernas?
– No, le contesto sonriendo, pero no se lo digas a nadie. Será nuestro secreto.
Busco a Manolo y nos montamos en el coche. Cascos, cinturones y otra vez en marcha. Aunque el ritmo ya no es el mismo. Rodamos rápido, pero no con el motor a fondo. Ninguno de los dos habla. Vamos haciendo kilómetros, siguiendo a los coches que van delante. Yo no le digo por dónde es, ni él me pregunta hacia donde tenemos que ir. Sólo vamos hacia el infinito, mientras miles de imágenes se mezclan en mi cabeza. La experiencia ha sido muy fuerte. Unas lágrimas comienzan a caer por mi mejilla e, instintivamente, giro la cabeza hacia la ventanilla, como mirando el paisaje. Odio que me vean llorar. Pero Manolo también tiene los ojos cubiertos de lágrimas y acaba por romper el tenso silencio.
– ¡Joder! Joao no sentía las piernas. Le pellizcaba y le pellizcaba y no sentía nada…
Aquel fue uno de los días más largos de mi vida. O por lo menos así lo recuerdo. Y recuerdo que me pregunté muchas cosas, como qué narices hacía yo allí, o por qué estaba en un coche de carreras cuando podía estar tranquilamente en mi casa. Ese día odié lo que estaba haciendo, odiaba el Dakar. Deseaba tener un botón y teletransportarme, dejar de estar allí. Pero no podía ser. Había mucha gente que había confiado en nosotros, patrocinadores que habían invertido muchos euros para que nosotros estuviésemos en el Dakar. El show debía continuar.
Y lo hicimos. Llegamos a la meta, pero en esos días que faltaban para cruzar la línea de llegada me hice una solemne promesa: Correr el Dakar era mi ilusión y ya lo había hecho, pero por nada del mundo participaría otra vez en esa carrera. Juré que nunca más volvería al Dakar… Y al año siguiente lo cumplí, me quedé en mi casa viéndolo, como había hecho siempre, por la televisión.
Sólo duró un año. En la edición 2002 ya estaba otra vez montado en el coche tomando la salida desde Arras, al norte de París. ¿Por qué? Porque es el Dakar…