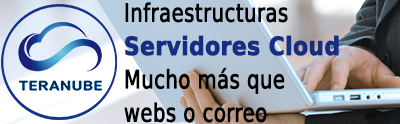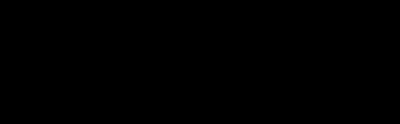@_NachoSalvador Foto: Montes de Cuenca
Por “presión popular” voy a seguir publicando los cinco capítulos que tengo escritos del libro “El Dakar y la madre que lo parió”. De paso, me comprometo a escribir los nuevos capítulos hasta terminarlo. Así que ahí va la segunda entrega.
Para los que son nuevos, esto viene del primer capítulo del libro, que puedes encontrar aquí.
Capítulo 2
¿Por qué vamos al Dakar?
Mucha gente me pregunta por qué voy al Dakar. Y siempre contesto lo mismo: “No lo sé”. Y lo digo de corazón, ya que realmente no lo sé. Porque el Dakar es una mezcla de sentimientos llevados al límite. Por una parte, te gusta; por otra, lo odias con todas tus fuerzas. Así, es muy normal escuchar de boca de veteranos de la carrera, con muchas ediciones a sus espaldas, que ese será su último Dakar. Lo dicen mientras están en el rallye, sobre todo en las últimas etapas, y lo dicen convencidos, puedo dar fe de ello, pero al año siguiente vuelven a estar allí. Entonces, ¿existe la fiebre del Dakar? Difícil pregunta de más complicada contestación, aunque hay una realidad: los que lo prueban casi siempre repiten, si pueden, aunque haya sido la peor experiencia de su vida. Así somos los humanos, o por lo menos, así somos los humanos que vamos al Dakar.
Una de las mejores definiciones que he escuchado de lo que es el Dakar para los participantes la oí de un motorista. Aquel año, por lo menos en aquel momento, las cosas nos marchaban bastante bien, con lo que llegábamos bastante pronto a los campamentos y nos acostábamos a unas horas bastante decentes. ¿Qué sucedía? Que me sobraba sueño, con lo que muchos días me levantaba antes de lo que tocaba y desayunaba con los motoristas. Esos sí que lo pasan mal. Uno de esos días coincidí con Javier Olave y Javier Serrano. Hacían equipo, con dos motos iguales, y la mayoría de las etapas rodaban juntos. Olave ya sabía qué era eso del Dakar, pues ya lo había probado anteriormente, pero para el otro Javier, Serrano, todo era nuevo. Aquella mañana íbamos a hacer la primera etapa de desierto y él tenía una obsesión. Había visto en televisión como un camión Kamaz adelantaba en medio de la arena a un pobre motorista. Aquella imagen lo tenía obsesionado, soñaba con ella. Contaba los días que quedaban, pensando en las posibilidades que todavía tenía de que esa pesadilla se hiciese realidad. La del camión adelantándole y dejándole a oscuras en medio de una nube de polvo, para que llegase otro camión y lo aplastase como a una mosca. “Lo que sea, -decía- menos que me adelante un camión”.
Según la teoría de Javier, la organización del Dakar estaba compuesta por un grupo de sádicos que cada noche se reunían para maquinar cómo hacer la vida imposible a los participantes.
– Esos tíos -comentaba Javier- se reúnen cada noche en la tienda de la organización y, mientras se ríen de las faenas que nos han hecho el día anterior, se ponen a pensar en las que nos van a hacer el siguiente.
Una curiosa teoría que tenía toda su gracia y que, en ese momento, me hizo olvidar lo malo que está el café (por llamarlo de alguna forma) que ponen por las mañanas. Cómo echas de menos ese café sólo, cortito, bien cargado, con sabor. Pero claro, estás en el Dakar.
Javier llegó a El Cairo y lo hizo sin que le adelantase ningún camión. Y cuando le volví a ver un mes después, en una fiesta que organicé en mi casa para los madrileños que habíamos ido ese año al Dakar, le pregunté si se lo había pensado mejor. Pero él fue tajante. “A mí no me vuelven a ver en el Dakar en mi vida”. Y fue y lo cumplió. ¡Qué tío!
La verdad es que tanto de Javier como de otras muchas personas que he conocido durante el rallye, guardo muy gratos recuerdos. Es más, a todos nos ha pasado que en un determinado momento te llama un conocido y, si no has cogido tú el teléfono, dices aquello de “dile que le llamo luego”. Tienes lío y eso puede esperar. Pero si el que te llama es alguien del Dakar, dejas lo que estés haciendo y le atiendes. Es un amigo del Dakar, y un amigo del Dakar es para toda la vida. No importa que no vuelvas a verle nunca. Le has conocido allí y eso es lo que importa. ¿Será por eso por lo que vamos al Dakar? ¿Para ver a los viejos amigos? No lo sé, pero creo que no.
Lo primero que habría que preguntarse para entender por qué la gente va al Dakar es ¿qué es el Dakar? Y la respuesta depende del punto de vista desde el que la mires.
Si lo miras desde los ojos del organizador, es un buen negocio, un gran negocio que mueve cada año muchísimos euros. Pero no nos equivoquemos, no lo digo como crítica. Lo que quiero dejar claro es que todos los que vamos sabemos que el rallye es un negocio, aunque eso no importa. Lo que importa es que hace feliz a mucha gente, a muchísima, y por lo tanto sólo puede estar en manos de una organización profesional. Si los organizadores no ganasen dinero, simplemente dejaría de hacerse. O se haría mal, porque una organización de este calibre tiene que ser profesional, como lo es.
Si lo miramos desde los ojos de las personas que viven en los países que atraviesa la carrera, es una forma de hacer dinero fácil. Los que van al Dakar tienen dinero y mucha prisa, por lo que los regateos son rápidos y tremendamente beneficiosos para ellos. Recuerdo un día en el que, al finalizar la etapa, teníamos que desplazarnos bastantes kilómetros desde el campamento hasta el hotel donde estábamos alojados. Creo que era en Malí. Salimos del campamento y buscamos un taxi. Después de mucho regatear, convenimos un precio para todos los viajes que íbamos a realizar: Uno al hotel para ducharnos; otro de vuelta al campamento para escuchar el “breafing”; el siguiente de regreso al hotel para cenar y dormir; y, para acabar, el trayecto al campamento, a primera hora de la mañana, para tomar la salida de la etapa. No me acuerdo exactamente del precio que pacté con el taxista, pero lo que sí sé es que me pareció un chollo. Vamos, que pensé que le había engañado. Craso error.
Cuando al día siguiente llegamos al final de etapa, otra vez nos encontrábamos en la misma situación. Había que repetir la operación que, debo reconocer, con el paso de los días llega a aburrirte. Te hastías de regatear hasta para ir al servicio y cada vez te preocupa menos conseguir “mejores precios”. Para nuestra sorpresa, al salir del campamento nos encontramos al taxista del día anterior, que al grito de “¡Oye, amigos!” nos reconoce y nos llama. “No hace falta regatear, me dice, conmigo tienes el mismo precio que ayer”. Solucionado. De camino al hotel le pregunto cómo podía estar a más de 400 km del punto en el que nos había dejado el día anterior, a lo que le añadí que pensaba que no le saldrían las cuentas con lo que se había tenido que gastar en gasolina para llegar hasta allí. “Lo que gano con vosotros y otros pilotos del Dakar, me contestó, es el equivalente a un año de trabajo con las ‘tarifas normales’ de aquí”. A lo que añadió un “¡Vive le Dakar!” que resonó con fuerza dentro del cochanbroso taxi. Y yo que pensaba que había conseguido un chollo. “Además, añadió, la gasolina era gratis en el campamento”. Tras este comentario recordé haber visto un día una cola de taxis junto al sitio reservado a nuestro equipo en el campamento. Taxistas que venían a conseguir gasolina, además, de la buena. Porque en el Dakar la gasolina se paga antes de la salida. Tú decides cuanto combustible vas a gastar cada día, la encargas, la pagas (a precios, por cierto, astronómicos) y la organización se encarga de que la tengas lista al final de cada etapa. Se suelen encargar entre 300 y 400 litros por coche y día, pero si abandonas, como ya está pagada, ahí se queda.
Los taxis y los traslados de los participantes son fuente de multitud de anécdotas. En uno de los dakares que hice con Manolo Plaza nos encontrábamos en Niamey y teníamos que ir al aeropuerto. Cogimos un taxi, un vetusto Fiat tan usado que a mis pies había un enorme agujero por el que veía perfectamente la carretera, e iniciamos un trayecto que era bastante largo. Y como dice el refrán: “cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo”. Mi buen “amigo” Manolo, en un momento del viaje, comenzó a charlar con el taxista y empezó a decirle que yo era gay y que me ganaba la vida bailando desnudo en una discoteca de Madrid. “Si quieres, le decía, para pagarte el viaje luego te hace un par de bailes privados”. Pese a nuestras risas, el taxista estaba con la mosca detrás de la oreja y la verdad es que no me miraba con muy buenos ojos por el retrovisor. No contento con sus comentarios en lo concerniente a mi supuesto modo de vida, Manolo comenzó a acariciarle la oreja con un papelito cada vez que se despistaba, a lo que él respondía lanzándome una mirada de las que taladran, pues no tenía muy claro si era yo el que le tocaba la oreja o se había colado una mosca en el coche. Algo, esto último, que no hubiese sido impensable, si tenemos en cuenta que en Niamey la densidad de moscas por habitante es altísima y que al taxi por ventanillas no le venía nada. Tan mosqueado iba el conductor que acabó mirando más por el retrovisor que hacia adelante. Y tanto miraba por el retrovisor que se tragó uno de los millones de baches que hay en las calles de Niamey y el Fiat pinchó una rueda.
Después de dedicarle a mi amigo un “¡Ya te vale Plaza!”, nos bajamos del coche para ver la magnitud del desastre. Se había pinchado el neumático trasero izquierdo, que, hay que reconocerlo, de no ser por este incidente no habría durado mucho más, ya que estaba tan gastado que se le veían los alambres. Pero eso debía ser lo normal, ya que los otros tres neumáticos, además de ser de tres marcas y tamaños diferentes, tampoco tenían mucho mejor aspecto. Nuestro conductor fue a buscar el gato y la rueda de repuesto al maletero que, como no podía ser de otra forma, estaba cerrado con una cuerda. El “nuevo” neumático, también de una marca diferente, estaba sucio como si lo hubiesen metido en una chimenea, y el gato era una especie de masa oxidada que daba pocas garantías sobre que fuese a funcionar, como evidentemente pasó. No había forma de moverlo. Como aquello no avanzaba, decidimos poner manos a la obra, desatascando el gato con un poco de aceite de una lata abollada que había en el maletero, levantando el coche y cambiando nosotros mismos la rueda. La verdad es que no tardamos mucho, pero nos manchamos tanto que nadie nos creía cuando asegurábamos que habíamos ido al hotel a ducharnos.
Volviendo al tema del combustible, este es uno de los mayores negocios que hay alrededor del rallye. En el Dakar 2005, en una de las etapas de Mauritania, me comentaba un amigo el “palo” que le habían dado con el gasoil. Cuando la carrera llega, los precios suben, entre ellos los de las gasolineras. Reconozco que yo nunca he tenido que repostar en surtidores, pero el día al que hacía referencia mi amigo si me fijé en unos niños que al final de la especial repartían fotocopias con planos para llegar a una u otra gasolinera. “Coge mi papel”, te decían. Esos papeles llevaban escrito en una esquina el nombre del niño que te lo había dado. Al llegar a la estación de servicio te encontrabas con que el “precio rallye” era de tres euros por litro, de los cuales una parte era para el chaval que te había proporcionado la publicidad para llegar. El chaval se llevaba un pellizco del precio especial y el dueño del negocio hacía su agosto en enero. Y es que, si en la España del siglo XXI nos horroriza pensar que los niños tengan que trabajar para ayudar a sus familias, allí es algo normal. Es la lucha por la supervivencia. Es África.
Tras este paréntesis de anécdotas africanas, retomemos el asunto sobre el que trataba este capítulo. Si miramos el Dakar desde los ojos del participante, la carrera es un reto, para muchos la última aventura del mundo moderno, un conjunto de vivencias en el que llegas muchas veces hasta el límite de tus posibilidades físicas y, sobre todo, psicológicas. Es, en resumidas cuentas, algo que no pueden hacer todos los mortales, algo difícil que cada vez que haces te plantea la duda de si vas a ser capaz de superarlo. Porque si pocos son los que pueden participar, menos son los que consiguen terminarlo. Y si no que se lo pregunten al Nani Roma de 2004. Estábamos sentados juntos en una duna de la playa de Dakar, mirando como los participantes se iban colocando para prepararse para la última especial. Esa que es muy corta y que finaliza en el famoso Lago Rosa.
– No te lo vas a creer, me comentó Nani, pero el año pasado fue la primera vez que vi esta playa.
– ¡Venga ya! Me vas a decir que nunca habías acabado la carrera hasta que la ganaste.
– Bueno, no es exactamente así. Acabé el Dakar 2000, el que terminaba en El Cairo, pero en el resto o bien me caí o bien se rompió la moto, con lo que nunca había estado en el Lago Rosa hasta el año pasado, cuando gané.
– Pues fíjate como son las cosas, le contesté, este es mi cuarto Dakar y nunca había estado aquí. El primero, el único que había terminado antes que éste, fue el que terminaba en Egipto y en los otros dos he abandonado.
En esto llega Marc Blázquez, con el que hacía el rallye de ese año, y pregunta sobre el tiempo que falta para que empiece ese último tramo, el que nos llevará a la meta. Ya tiene ganas de acabar para comenzar a pensar en el Dakar del año siguiente. “Tranquilo, le digo, no tengas prisa”. Porque esa es otra de las cosas que me gustan del Dakar. Es una carrera, pero las cosas discurren a otro ritmo, como África. A lo mejor por eso me gusta el Dakar, porque si por un lado existe la presión y el estrés de la competición, por otro es la única carrera en la que te puedes tomar las cosas con relativa calma. En el Dakar pararse a pensar es bueno, algo inimaginable en otra carrera, como puede ser un rallye convencional. Pero de eso hablaremos en otro capítulo.
Lo que sí es muy fácil contestar es el porqué de la primera vez. Ya sea porque te gustan los coches, porque te gusta la aventura, porque te gusta África, porque te gustan los líos o, simplemente, por una mezcla de todo, el caso es que ni te lo planteas la primera vez que alguien te ofrece la posibilidad de ir al Dakar. Y si, como fue mi caso, encima te va a salir gratis, es imposible resistirte a la tentación. O al menos para mí lo fue.
También debo reconocer que mis inicios en la competición fueron tardíos y atípicos, pero todo vino rodado. Yo había ido muchas veces a África y al Dakar a cubrirlo como periodista, pero nunca me había imaginado que podría correrlo. Todo comenzó cuando un buen día me sonó el teléfono. Era Miguel Prieto.
– ¡Hola Nacho! -me dijo-, soy Miguel Prieto.
– ¡Hola Miguel! ¿Cómo estás?
– Bien. Mira -me soltó yendo directamente al grano, pues Miguel no es de los que se andan con rodeos-, la semana que viene hay una carrera en Cuenca y se me ha ocurrido una idea. Tú llevas toda la vida escribiendo y haciendo fotos de los rallyes, pero nunca has participado en ninguno. Entonces, ¿por qué no te vienes conmigo a Cuenca y haces un reportaje de cómo se vive una carrera desde dentro?
Absoluto silencio a mi lado de la línea.
– ¿Nacho?
– Sí, estoy aquí… Es que me has dejado mudo. No sé, la verdad es que me apetece, pero ¿y si la cago? ¿Y si no lo hago bien y te arruino la carrera? Tú eres un piloto de renombre y un novato como yo puede dejarte fatal.
– No te preocupes, voy a la carrera para desengrasarme, para hacer kilómetros. Así que no me importa el resultado.
– Bueno, visto así… ¿Estás seguro?
– Si no estuviese seguro no te habría llamado.
– Pues venga, vamos a intentarlo.
Y así me puse por primera vez un casco, en una actuación tan breve como frustrante, ya que después del prólogo, por un malentendido con la publicidad obligatoria que tenía que llevar el coche, se produjo una discusión con un comisario en la misma línea de salida y Miguel decidía abandonar la prueba ante la insistencia del mismo sobre que pagásemos 100.000 pesetas allí mismo si queríamos salir. Una situación surrealista que acababa de golpe con mi “carrera deportiva”. Menudo chasco.
Un mes después volvía a sonar mi teléfono y en esta ocasión era Manolo Plaza.
– Nacho, tengo un Suzuki viejo y voy a correr la semana que viene el Rallye Alcazaba de Cuenca. ¿Te vienes conmigo?
Esta vez ni lo dudé.
– Vale- le dije.
Aquel rallye sí lo hice entero y fue uno de los más curiosos de mi vida. El coche era realmente viejo, pero como pesaba poco y había llovido mucho, sumado al buen hacer de Manolo, quedamos segundos en la prólogo. Una vez en carrera, comenzamos a rodar a buen ritmo, recortando tiempo a los primeros, que eran José Villalba y José Miguel García. Y al llegar a uno de los miles de charcos que había en el recorrido, de debajo de mis pies salió un enorme chorro de agua y barro que me empapó de arriba a abajo. Dos pensamientos vinieron a mi mente: Uno, que con lo guapo que yo iba con mi mono limpito, me había quedado más sucio que si hubiese participado en una pelea de barro. Otro, que no sabía de donde narices había salido ese chorro. La contestación llegó en el siguiente charco y me pilló mirando para abajo. El Suzuki llevaba en el suelo unos tapones de goma que tapaban el agujero que hay en el fondo de la carrocería y que, habitualmente, se utiliza para sacar agua si entra dentro del coche. Aunque ese día, debido a la presión del agua al pasar por los charcos (e imagino que también por lo viejos que estaban los tapones, como el resto del coche), el tapón saltó y en lugar de salir agua, entraba. Esa segunda vez me empapó como si me hubiese puesto de cara a un bidé, sólo que en lugar de agua calentita salía un barro rojizo. Menuda pinta debía tener, porque Manolo casi no podía ver la pista de la risa que le entró. A partir de ese momento me pasé toda la carrera tapando el agujero con el pie izquierdo cada vez que pasábamos por un charco. Y lo conseguí la mayoría de las veces. Para colmo de males, en aquella carrera pinchamos cuatro ruedas, y como las desgracias nunca vienen solas, en uno de los pinchazos el gato se rompió. Por fortuna, en el punto en el que paramos había un grupo de aficionados que, viendo que era el coche de Manolo Plaza, no dudaron en levantarlo a pulso para que cambiásemos la rueda. Y es que Manolo en Cuenca mueve montañas… o por lo menos levanta coches. La verdad es que la experiencia fue intensa y había conseguido hacer una carrera, por fin. ¿Eso era todo?
Mi inactividad duró poco más de un año. Hasta que Manolo Plaza me llamó para que sustituyese a su copiloto habitual para participar en la Baja Portugal de 1999. La Baja Portugal, una de las carreras más difíciles del mundo, con 800 km cronometrados por unos polvorientos caminos llenos de baches. Esta vez la cosa iba más en serio, pues participábamos con uno de los Mitsubishi de Sonauto, un “pepino” de coche, y había que hacerlo bien. Nos compenetramos perfectamente desde el principio, viví por primera vez lo que era rodar por un camino a casi 200 km/h, aprendí lo que se llega a sufrir subido tantas horas en un coche de carreras y terminamos novenos absolutos. Un éxito para unos debutantes en la prueba.
Al acabar, recuerdo que llegamos al parque cerrado, en el jardín del Casino de Estoril, y que estaba tan cansado que no sabía ni cómo me llamaba. Me bajé del coche y me tumbé en la hierba del jardín, mirando al cielo. Se sentó a mi lado un portugués con un mono blanco, del equipo oficial Mitsubishi, que me dio unas palmadas en la pierna y me dijo:
– ¿Estás cansado?
– Mucho. No sé cómo podéis aguantar esto.
– Te acabas acostumbrando. ¿Es tú primera Baja Portugal?
– Sí, realmente es mi primera carrera seria.
– ¿Y cómo habéis terminado?
– Creo que hemos terminado novenos.
– ¿Novenos? Pues está muy bien para tu primera Baja. Además, ha sido una de las más duras de los últimos años y mucha gente ha abandonado por golpes de calor y agotamiento. ¡Enhorabuena!
Me levanté para mirarle bien y vi que era Joao Luz, el copiloto de Carlos Sousa. Ellos acababan de ganar la carrera.
– Enhorabuena a ti -le dije-, tú has ganado el rallye.
– Sí -me contestó-, gracias. Y me dio un fuerte apretón de manos.
A partir de ese momento nació una amistad que tengo el honor de conservar con el paso de los años. Joao es una de esas personas entrañables, que se hace querer, que ha sabido afrontar con entereza la dura vida que le ha tocado vivir, pues desde su accidente de la duna cortada del Dakar tiene que andar con muletas, ya que tiene muy limitada la movilidad de las piernas. Desde entonces he vuelto muchas veces a correr a Portugal y cada vez que voy, lo primero que hago es buscar la sonrisa amable de ese amigo portugués que siempre te recibe con un abrazo.
Tras esa carrera ya no me bajé del coche. Un mes después participábamos en la Baja España. El rallye constaba de dos vueltas a un recorrido de 420 km, que se hacían sin parar, ya que si te detenías en las asistencias lo hacías en tiempo de carrera. Aquello eran carreras. Después de una primera vuelta horrible, en la que tuvimos que rodar pegados al culo del Mitsubishi de Sven Quant, que no se dejaba adelantar, tragando su polvo, en la segunda llegaba nuestra oportunidad. El copiloto del coche que nos precedía se perdió en un cruce, ocasión que aprovechamos para adelantarle. Aunque no todo estaba ganado, ya que nos encontrábamos muy cerca de la zona de asistencia y, según las órdenes de equipo, teníamos que parar a echar 100 litros de gasolina. Como salíamos en una posición retrasada, la táctica marcada por los franceses fue salir con el depósito lleno para hacer un repostaje rápido a mitad de carrera, que nos permitiese completar el recorrido, ya que con los 400 litros del depósito no era suficiente para llegar a la meta. Pero si parábamos corríamos el riesgo de que el otro Mitsubishi nos adelantase otra vez. Así que en lugar de marcar a Manolo la entrada a la asistencia, le indiqué el camino que pasaba de largo. Todavía recuerdo la cara de sorpresa de los franceses cuando nos vieron seguir sin detenernos. Creo que se montó un pequeño revuelo porque los “españolitos” habíamos desobedecido las órdenes. A partir de ese momento decidimos marcar nuestra propia táctica de carrera. Ya estábamos hartos de tragar polvo y de rodar muy retrasados, pues íbamos en el puesto quince. Decidimos que pararíamos en la asistencia 7, a 100 km de la meta, y así se lo hice saber al equipo mediante un papel que lancé en uno de los cruces con una carretera. Según nuestros cálculos, llegaríamos justos de gasolina, pero llegaríamos.
La segunda vuelta rodamos como un cañón, aprovechando las notas que habíamos tomado en la primera, el “hueco” que había provocado el lento del Mitsubishi y que, al llevar menos combustible, el coche pesaba bastante menos. Comenzamos a remontar posiciones como si el resto de los coches estuviesen parados.
Y en esto que nos acercábamos a la asistencia 7 y ya marchábamos quintos. Desde que habíamos pasado de largo delante de los franceses, estuve mucho tiempo mirando como se movía la aguja que marcaba el nivel del combustible y constaté que, o aquello marcaba mal, o en la primera vuelta habíamos gastado poquísima gasolina. Eché cuentas y llegué a la conclusión de que podíamos llegar a la meta con lo que nos quedaba. En ese momento tuvimos que tomar una difícil decisión: si parábamos a echar gasolina, nos asegurábamos llegar a la meta en una posición entre los cinco primeros. Pero sin la parada ganábamos unos minutos y, de poder continuar al mismo ritmo, tendríamos opciones de quedar terceros. ¡Terceros en una carrera de la Copa del Mundo! Con un fuerte apretón de manos sellamos nuestra decisión.
A nuestra llegada al punto de asistencia, todo el equipo se había colocado en fila para indicarnos el camino de entrada hacia el punto donde tendríamos que repostar y, para sorpresa de todo el mundo, nuestro Mitsubishi amarillo volvió a pasar de largo a toda velocidad, mientras tocábamos el claxon y saludábamos sacando la mano por las ventanillas. Los franceses se echaban las manos a la cabeza, no se lo podían creer. Y debo reconocer que, mientras nos alejábamos a toda velocidad, se me hizo un agujero en el estómago pensando en la bronca que nos caería si nuestras cuentas resultaban erróneas.
Esos últimos 100 km fueron trepidantes, muy intensos. Llevábamos casi diez horas subidos en el coche, sin parar ni a mear, sin comer y sin un segundo de respiro, aunque no por ello bajamos nuestro ritmo; lo aumentamos. Me contaron después que daba miedo vernos pasar por los caminos, pero es que teníamos prisa, mucha prisa por llegar a la meta antes de que se terminase la maldita gasolina. A 60 km del final nuestras asistencias nos marcaban que ya éramos cuartos, acabábamos de adelantar a Salvador Serviá y para conseguir nuestro objetivo ya sólo teníamos delante al italiano Francesco Germanetti, que nos sacaba tres minutos. A veinte del final pasábamos por el último punto en el que podríamos ver a nuestro equipo antes de la meta. Y entre una maraña de gente dando saltos de alegría se veía a nuestro buen asistente y amigo Alfonso, que era quien nos marcaba los tiempos, levantando una pizarra en la que ponía: “3º +0,10”. Sólo por diez segundos, pero ya éramos terceros. Y sólo quedaban veinte kilómetros. Veinte kilómetros interminables, en los que no paraba de mirar la aguja del combustible e intentaba mantener la concentración al máximo para no perderme en ningún cruce, para no tragarme ningún peligro del rutómetro.
19, 18, 17… los kilómetros iban pasando muy despacio, demasiado despacio, hasta que, en un punto a sólo siete de la meta, entrábamos en una curva ciega en quinta a fondo. A la salida nos “esperaba” una piedra cuadrada, del tamaño de un balón de fútbol, colocaba justo en el centro de una pista que a la derecha tenía un talud y a la izquierda un terraplén. No había posibilidad de esquivarla. Cerré los ojos, apreté el culo contra el baquet y oí un sonoro “clonk” cuando el diferencial trasero golpeó contra la piedra. “¡Mierda, se acabó!”, pensé, mientras el coche daba un fuerte salto de atrás que casi nos saca de la pista.
– ¡Dime que no se ha roto nada!, le grité a Manolo.
– No sé -me contestó más blanco que la tiza-. Parece que el eje trasero sigue ahí y el coche anda.
-Pues acelera y acabemos con esta agonía.
Entre la tensión del golpe, tras el que se me pasaba por la mente la imagen del diferencial trasero perdiendo aceite y descomponiéndose por el impacto, aderezado con el hecho de que la aguja del combustible ya no podía llegar más abajo, los últimos kilómetros se pasaron volando. Y a la salida de un rasante apareció la anhelada meta. Íbamos tan deprisa que le tuve que gritar a Manolo que frenase, que ya había acabado todo, que lo habíamos conseguido. ¡Terceros en la Baja España-Aragón! En el podio nos esperaba nuestro equipo, tanto los amigos que venían a las carreras a echarnos una mano y a marcarnos los tiempos, como los franceses. Al bajarme del coche, se me acercó Gerard, el Director Deportivo del equipo, y me dijo: “No sé cómo lo habéis hecho, pero sois la leche”, mientras Guy, el jefe de mecánicos, no paraba de mover la cabeza de un lado a otro asegurando que era imposible que hubiésemos realizado los 840 km sin repostar. “Ce n’est pas possible”, repetía todo el tiempo, poniéndose muy serio cuando lo decía una vez y con una sonrisa de oreja a oreja en la siguiente. Yo creo que, a día de hoy, todavía no entiende que pasó aquella calurosa tarde de julio de 1999.
Lo que no pudimos hacer fue celebrarlo con champán, ya que nadie parecía estar al tanto de nuestra remontada y la organización le había dado nuestras botellas a Germanetti. Tan convencido estaba el italiano de que había terminado tercero, que se fue al parque cerrado, aparcó su Nissan y subió al hotel a ducharse. Al bajar a la sala de periodistas para la conferencia de prensa, el veterano y famoso piloto italiano se encontró al jefe de equipo de Tecnosport, Maurizio Traglio, quien le comunicaba que no era tercero, que había terminado cuarto.
– ¿Cuarto? -dijo con cara de asombro, ignorando que yo estaba a su lado- ¿Quién me ha ganado?
– Plaza.
– ¿Plaza? ¿Y quién es ese Plaza?
Si el italiano estaba atónito, nosotros estábamos en una nube. Tan contentos que casi se nos olvida echar gasolina para hacer el tramo de enlace entre la meta y el parque cerrado. Eso sí, tras once horas y media en el coche, recuerdo que, mientras Guy rellenaba el depósito repitiendo constantemente “ce n’est pas possible”, a la vez que miraba por el agujero de entrada de la gasolina, intentando mirar el fondo del depósito, pude por fin aliviar la vejiga en una larga y satisfactoria meada que duró casi dos minutos. Aquello no paraba nunca.
Una vez con gasolina en el depósito, ya de camino hacia el parque cerrado para disfrutar de nuestro momento de gloria, un Manolo Plaza con una sonrisa de oreja a oreja me dijo: “Nacho, lo que hemos hecho ha sido genial. No tienes excusas. Este año te vienes conmigo al Dakar”. Y ahí empezó todo.
Para acabar, contestaré a una pregunta que planteaba al principio de este capítulo, sobre si existe o no existe el embrujo del Dakar. Y la verdad es que yo creo que sí. Basta con probarlo una vez para querer repetirlo tantas veces como sea posible. He visto a auténticos hombretones llorar como niños ante una situación límite, cuando llegan hasta más allá de sus límites físicos y mentales y están realmente hundidos. Pero cuando vuelves a casa, todo lo malo se olvida, los momentos difíciles se recuerdan como anécdotas divertidas, sumadas al orgullo de haber podido superarlas, si lo has conseguido, o a la convicción de que si te volviese a pasar podrías salir de esa, si no lo has conseguido. Cuando va pasando el tiempo quieres volver, ya sea para hacerlo mejor que la última vez, o simplemente por ese espíritu absurdo que tenemos los humanos de meternos en situaciones complicadas.
Y sin darte cuenta, allí estás otra vez, saludando a los viejos amigos, que para ti son como una gran familia, comentando las bajas y por qué no han venido, o analizando las posibilidades de ese equipo nuevo que pronto será un enganchado más de la carrera. Eso sí, cuando pasan los días y comienzas a tener dificultades, te preguntas una y mil veces por qué has vuelto a meterte en ese lío. Hay cosas que se pueden amar o se pueden odiar, pero el Dakar es una de esas pocas cosas en las que las dos situaciones se dan a la vez, casi al mismo tiempo. Es muy fácil que en un momento dado estés en la gloria y cinco minutos más tarde estés hundido en la peor de las miserias. Es una mezcla de sentimientos y situaciones que te ayudan a conocerte a ti mismo, te ayudan a saber dónde están tus límites, porque muchas veces llegas mucho más allá de lo que nunca habrías podido imaginar. Quizá por eso vamos al Dakar, para demostrarnos a nosotros mismos que hemos podido hacerlo una vez más.